
Una habitación oscura y con pocos muebles: tenía apenas una cama y un escritorio no lo suficientemente grande para albergar todos los libros que, apretujados, se extendían por el piso a lo largo del cuarto. Allí, inmóvil en su lecho, se encontraba Santiago, un viejo cansado y melancólico en espera de la muerte. Había pasado demasiados años de su vida persiguiendo sus fantasías para darse a la tarea de formar una familia. Moriría solo en un pueblito de la costa, lo sabía y estaba conforme con ello. Cerró los ojos y comenzó a repasar los momentos más importantes de su existencia.
Tendría unos 14 o 15 años —a esas alturas ya no importaba— cuando viajó a la playa con varios condiscípulos. Fue un premio que sus padres le dieron por ser uno de los alumnos más inteligentes de su escuela. Por primera vez probó la libertad y le pareció tan sublime, que decidió llevar la vida de un explorador, él habría de navegar los mares en busca de maravillas para revelar al mundo. Allí, tendido ante el mar, prometió no abandonar nunca la aventura.
Hacía calor, la boca se le secaba a Santiago mientras caía en un sopor agónico. La incomodidad lo obligó a abrir los ojos. Miró el reloj, qué tarde era. Creyó que perecer sería más rápido. Ni hablar, “las cosas que valen la pena llevan tiempo”, le dijo su padre una vez. Dejó caer los párpados con el firme propósito de ya no des pertar. El teléfono sonó. ¿Quién podría estar llamando a un viejo solitario a esas horas de la tarde? Decidió no responder, ya no tenía caso. El silencio comenzó a arrullarlo y se vio otra vez de 14 o 15 años, recostado sobre la arena aquel atardecer. El sonido estridente del aparato lo sobresaltó nuevamente. “No lo dejan a uno morirse a gusto, carajo”. Con muchos esfuerzos se levantó y fue hasta la sala. Resultó ser número equivocado. Echando pestes, se encaminó a la habitación dejando el teléfono descolgado. “Ahora sí, nada va a impedirme estirar la pata como Dios manda”. Sin embargo, decidió hacer una escala técnica, no fuera a ser que las ganas de orinar lo distrajeran de su misión. Habiendo resuelto ese asunto, se tendió de nuevo sobre la cama.
Toda una semana en la playa, la pura vida. Y lo mejor: sin supervisión adulta. Sería libre de beber y bailar cuanto quisiera, aunque olvidó el detalle de que no sabía bailar, además de que iba acompañado por varones solamente, lo cual hacía complicado encontrar pareja. Encima de todo y pese a lo que Santiago quisiera creer de sí mismo, era en realidad un joven tímido, incapaz de iniciar conversación con alguna mujer. Una noche, mientras todos sus amigos se divertían alrededor de una fogata junto al mar, él fue alejándose poco a poco, caminando sin rumbo a lo largo de la costa. Cuando se dio cuenta, ya estaba muy lejos del grupo, y afligido por los efectos del alcohol, sintió unas incontenibles ganas de llorar. Se arrodilló sobre la arena y dejó caer copiosas lágrimas. De repente, una luz intensa penetró sus párpados. Abriendo los ojos con mucho trabajo, alcanzó a vislumbrar una mantarraya de oro que se aproximaba hacia él. Estaba rodeada por un aura luminosa, y al fondo se distinguía también una silueta semihumana montada sobre su lomo. Él miró consternado cómo el animal se acercaba a la orilla y pudo ver, ahora con claridad, a una sirena que extendía la mano para tocarlo, dejándolo sentir su piel dorada y fresca. La escena duró apenas un segundo y ambas criaturas se sumergieron en el agua, dejando la playa en penumbras. Cuando reaccionó, Santiago corrió adonde estaban sus amigos para contarles lo ocurrido, pero todos se burlaron de él. Creyeron que era una alucinación causada por la bebida y lo enviaron a dormir, pero el muchacho no pudo pegar el ojo en toda la noche.
Esforzándose por mantener los ojos cerrados, seguía escuchando los tenues ruidos que había en la casa: el zumbido de una mosca, el crujir del colchón viejo bajo su cuerpo, las manecillas del reloj en su interminable ciclo, su propia respiración. En conjunto eran una melodía, una canción de cuna que lo ayudaba a dormir. Comenzó a ver escenas de su vida entrecortadas: los bocetos de la mujer-pez pegados en las paredes de su cuarto, las consultas con el psiquiatra, las rupturas con su primera, segunda, tercera y enésima novias, quienes consideraban su búsqueda una locura. Estos recuerdos se mezclaban con imágenes nuevas, inventadas. Tenían como fondo, desde hacía un rato, el sonido de agua en movimiento. Santiago creyó que no había subido bien la palanca del escusado. “No voy a levantarme”, pensó, imaginando el baño inundado, después, la sala. Se vio otra vez joven en el funeral de sus padres y luego mudándose a la costa, para iniciar sus investigaciones. Cuántas noches de luna malgastadas a la orilla del mar, persiguiendo algo que al parecer no existía. Se hizo más intenso el sonido del agua corriente, insoportable. Bloqueaba los ensueños con tanta dificultad conseguidos. Somnoliento, sin poder escuchar sus pasos, como entre nubes, el anciano salió de su dormitorio. Tal como había sospechado, ya el líquido se había esparcido por buena parte de la vivienda. Entró en el baño y allí vio —empapada, con su piel resplandeciente—, a la criatura que lo había hecho embarcarse en una búsqueda sin fin, la maravilla que había perseguido durante décadas. Ella extendió sus extremidades de mujer hacia él. Santiago la tomó de la mano y así comenzaron a recorrer juntos el profundo mar en que la casa se había transformado.
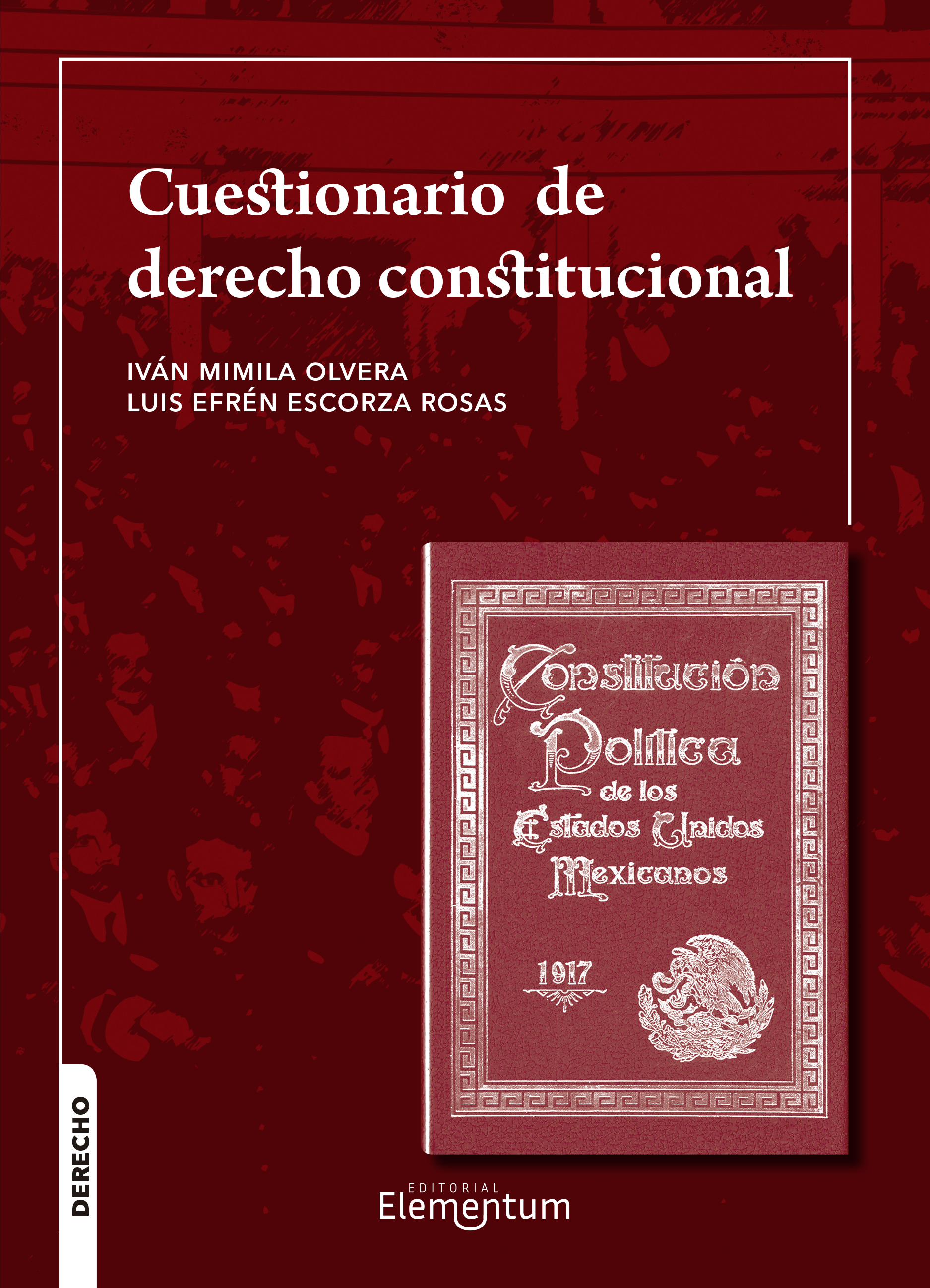
Escrito por Iván Mimila y Luis Efrén Escorza Rosas
26 Oct

Escrito por Erasmo W. Neumann
18 Jul
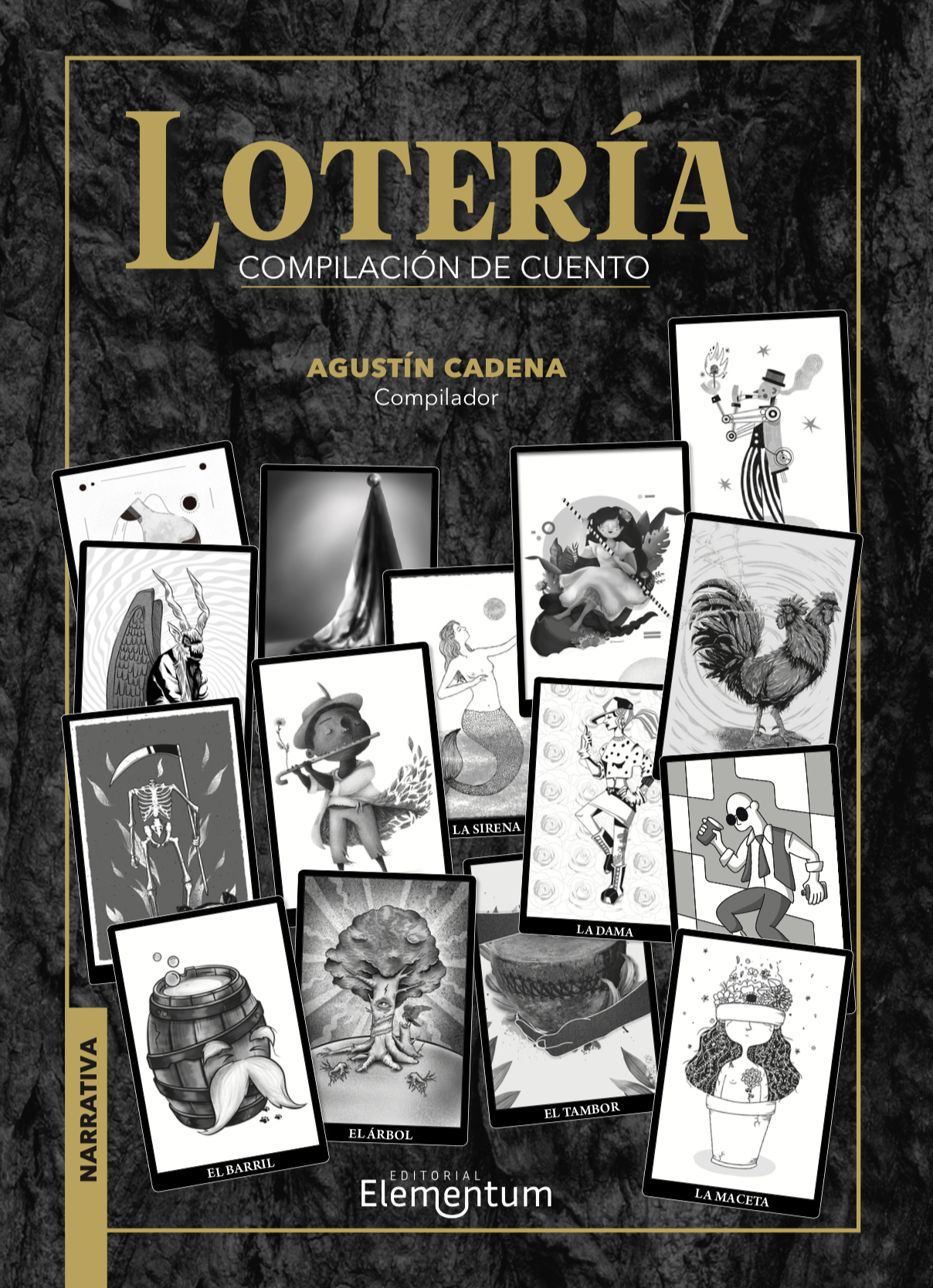
Escrito por Editorial Elementum
12 Jun

Escrito por Alessandra Grácio
14 Sep