
Lo dejó ir.
O bien podría ser al revés. Daniel se encontró perdiendo el anclaje de la situación ¿Quién recibió el mensaje primero? ¿Quién lo escribió? Y con una aplastante sensación de derrota se pregunta: ¿acaso importa?
El sol acostado sobre el mosaico, bañando la cara de Pablo, sus largas pestañas apenas acariciando su mejilla, inseguras de poder hacerlo. Daniel bocabajo, jugueteando con sus dedos la pulsera de cuerda en la huesuda y fuerte muñeca de Pablo. The White Stripes cantando de fondo, la música empapando la habitación en un mar de serenidad, porque Daniel no se atrevía a describirlo como uno de alegría. Posiblemente fue eso lo que los condenó.
Sus dedos danzaron como hipnotizados, empujando las yemas con las propias, en un ritual que había nacido y sido cuidadosamente nutrido a lo largo de los años. Es curiosa la forma en la que dos personas sin lazos sanguíneos pueden ser capaces de desarrollar un lenguaje propio, constituido por miradas, sonrisas, frases cortas, golpecitos en alguna parte del cuerpo, etc. Ellos sembraron el suyo en las manos. Cada dedo era una extensión del otro, como un todo cuyo significado sólo les pertenecía a ellos. Lacónico, tierno, juguetón. Cualquier intruso amenazaba con envenenar el flujo de información. Culpable recuerda cuando intentó enseñar ese lenguaje a su madre, ganándose un manotazo por tener las manos tan pegajosas.
Recién cumplía doce y Pablo once cuando se percataron de lo incómodo que eran las miradas que sus madres les lanzaban cada que los pillaban aferrados de los dedos. No lo comprendían, antes a nadie parecía importunarle. Ambos acordaron hablarse con las manos en silencio, apartados, casi ocultos de los demás.
Sus madres eran viejas amigas de la preparatoria y vivían a unas cuantas casas de distancia. Ellas y la niñez los unieron. Ahora la adolescencia los obligaba a cambiar y ambos, tercos, se rehusaron a dejar que los separara. Su lenguaje se transformó, sus manos no eran más regordetas o pegajosas, ahora las venas se asomaban por la piel y la grasa era un recuerdo vago de lo que fueron. Ya no sólo hablaban de boberías típicas de críos, ahora su diálogo era diferente: más enfocado, más íntimo. Sin darse cuenta, así como es la vida, un aliento, sus manos comenzaron a sudar, su corazón a latir hasta taparle con algodón las orejas, su sonrisa a enchuecarse torpemente ante el rubor en los cachetes de su siempre amigo. Ninguno de los dos se atrevió a reconocer lo que sucedía, y tampoco ninguno trató de parar aquello tan foráneo y desconocido que se cosía en lo más profundo desde el calor de sus manos.
Ahora, Daniel rememora la actitud de ambas familias, que intentaban descorazonadamente separarlos. Estaban asustados, y él no los culpa por ello, pero sí por haberlo logrado. Su madre invitaba a niños del colegio y de los alrededores con la esperanza de que lo alejaran de Pablo, y éste a su vez soportaba los intentos sutilmente agresivos de su padre de convertirlo en hombre, con deportes que no disfrutaba y chicas guapas llevadas a casa como si se tratase de una pasarela.
Pablo lo besó primero, comenzando por el dorso de su mano para después subir a los labios. Ninguno de los dos sabía lo que hacía, se enfocaron únicamente en lo bien que se sentía conectar de esa manera. Con melancolía, Daniel recuerda el terror que les carcomía la panza por ser descubiertos. Para entonces, la idea de que una pareja de hombres era un crimen ya había echado raíces en ambos. La indescriptible idea de ser raros y desviados construyó una barrera de pánico.
La felicidad se quebró cuando el padre de Pablo entró a la habitación, para encontrarlos recostados en el piso, dedos entrelazados y sonrisas pares. El hombre gritó y escupió, ahogando el solo de Jack White. Tomó a Pablo por el brazo y lo golpeó, ni siquiera se detuvo cuando estaba en el piso llorando y rogando, y Daniel no pudo hacer nada, tuvo que irse antes de que las amenazas de muerte se volvieran realidad.
Así que ambos se soltaron. Se olvidaron.
Días después, Daniel observó la silueta de Pablo en el asiento trasero de la camioneta blanca, mientras la vida le daba una generosa bocanada de decepción. Su corazón se rompió al leer el corto e indiferente mensaje de Pablo, que su mamá amablemente le entregó por la mañana. No se volverían a ver.
Fue tan brutal el golpe, que poco sabía hacer para remendar el músculo, entonces lo dejó así, abierto y torcido, quizá se repare solito. Veintidós años después, el celular vibró en sus manos. Un número desconocido brillaba en la pantalla. Un mensaje. Así como se cerró ese capítulo en su vida, se reabría. Sucio, descuidado y olvidado. Su corazón latió (¿cómo no se dio cuenta de que ya no lo hacía?) presentándole una oportunidad para cerrar esa parte de su vida. Para dejarlo ir de una vez por todas.
Las arrugas adornaban el lienzo de sus rostros, ya no son más unos chiquillos. Sus manos gravitaron inseguras, hasta sujetarse de nuevo, reviviendo un lenguaje olvidado. Daniel miró nervioso a su alrededor, pero Pablo apretujó su mano con cariño. Olvídate del miedo, recuérdame, le suplicaba. ¿Para qué dejarlo ir si podía recibirlo con las manos abiertas?
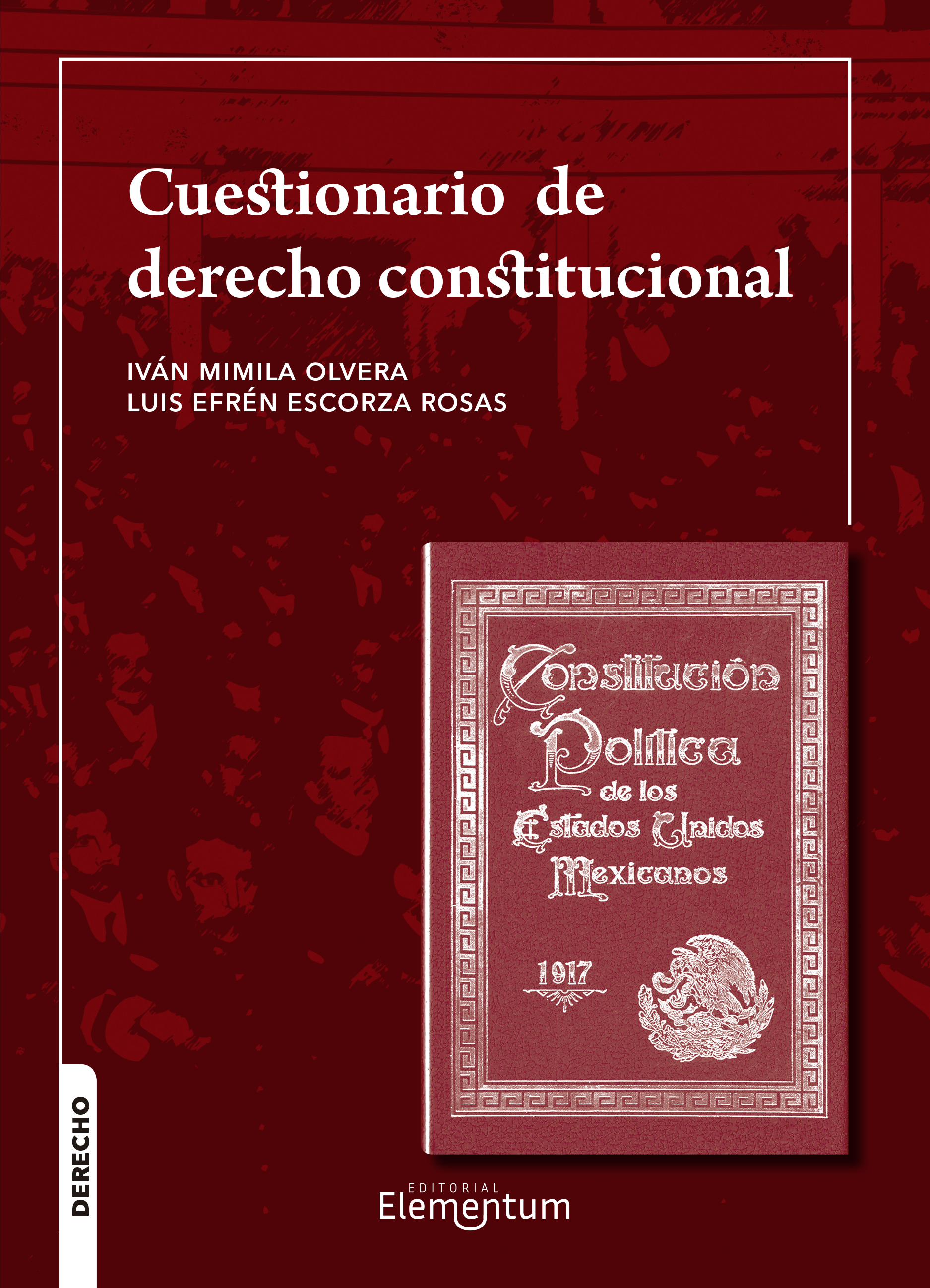
Escrito por Iván Mimila y Luis Efrén Escorza Rosas
26 Oct

Escrito por Erasmo W. Neumann
18 Jul
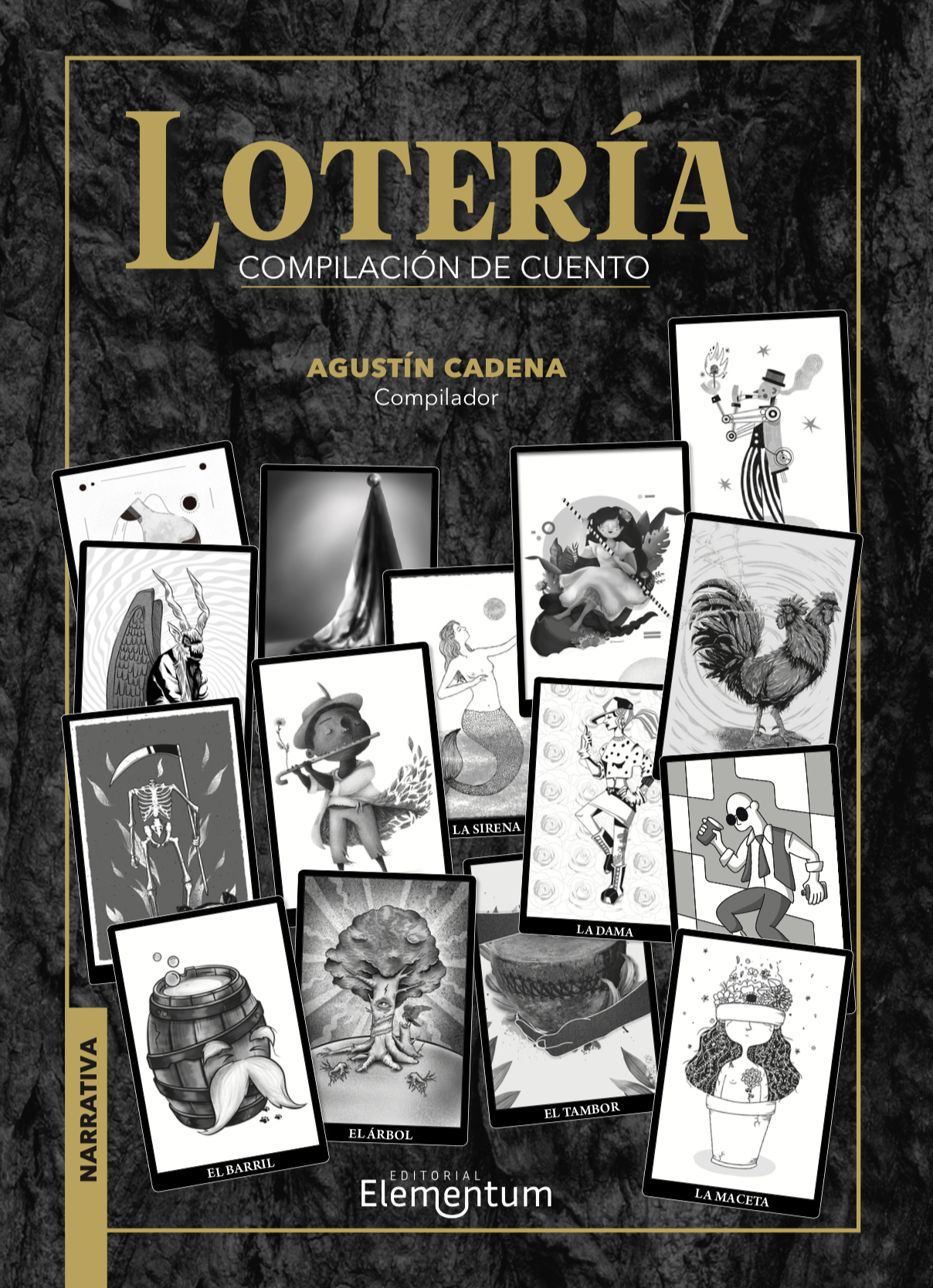
Escrito por Editorial Elementum
12 Jun

Escrito por Alessandra Grácio
14 Sep