
¿Te acuerdas, Lauro, del día que nos conocimos? Fue allá, en la plaza. Tú traías puesto un traje negro bien cortado, de esos que no se encontraban más que en la capital. Mirabas en derredor, distraído, silbando una canción romántica. Yo estaba cargando las compras para la semana. Al pasar junto a ti, se me resbaló de la mano el monedero. Tú lo rescataste y me perseguiste para entregármelo. No olvido lo suaves que me parecieron tus dedos al rozar los míos. Yo que no conocía más que las ásperas palmas de mi padre, avejentadas por la siembra y la ordeña.
No pasó mucho tiempo antes de que me llevaras a la casona de tus padres, tan resplandeciente de oro y plata, y allí, a mitad de la cena, me entregaras un anillo de diamantes, delante de todos. Qué iba yo a saber de todos esos lujos, si apenas aquella tarde me habías llevado a la ciudad a comprar un vestido, para que “tuviera algo decente que ponerme”.
Yo no supe qué responder, sólo sonreí mientras todos aplaudían. Más tarde, mientras me guiabas en el vals, te pregunté:
—¿No crees que debiste hablar antes con mi papá?
—No hace falta. Le diremos ahora. Con un yerno como yo, no podrá negarse —dijiste, ciñendo mi cintura.
Recuerdo cuando nos mudamos al rancho. Tu padre, pese a tus protestas, decidió dejarte en provincia en lugar de darte un puesto como ejecutivo en la capital. Decía que ese trabajo te sentaba mejor, ya que te habías casado con una pueblerina. Esta afrenta, junto con los años de malas cosechas y pérdidas irreparables, terminaron por cambiarte. Aquellas manos tan finas, acostumbradas a tocar sedas y terciopelos, pieles de señoritas adineradas; se convirtieron en instrumento de castigo. Y yo me consolaba en el hecho de que eras un buen padre, de que las niñas nunca recibieron ni un golpe tuyo. Al contrario, te gustaba estar cerca de ellas, peinar sus largas melenas que no tenían permiso de cortar.
Cuando nació Alma, te quedaste en casa para ayudarme. Por la noche, arropaste a las niñas para dormir. Desde la puerta entreabierta, vi una sombra deslizarse sobre el perfil de Aurora, palpando sus formas, mientras tu voz grave le decía: “No tengas miedo. Papá está aquí”.
Desde ese día, la desgracia llegó a nuestra casa. No era raro que te pasaras toda la noche fuera, apostando lo poco que te quedaba. Por eso no fue sino hasta el tercer día que las niñas empezaron a preguntar por ti. Yo les inventé un viaje de negocios, por no decir que estabas con alguna de tus otras mujeres. No puedo negar la tranquilidad que me causó tu ausencia y lo aliviada que me sentí al pensar que no volverías. Una noche, no obstante, mientras Aurora y yo preparábamos la cena, Alba entró gritando a la cocina:
—¡Papá llegó, papá está aquí!
—¿Regresó? —dijo Aurora, llevándose una mano al pecho, con disimulo.
—Sí, yo lo vi pasar por la ventana de la sala. Iba silbando la canción que le gusta.
—No puede ser. —Dije en tono seco—. Es muy pronto todavía para que vuelva.
No habían pasado ni dos minutos cuando mi pulso se agitó al oír la puerta.
—Alguien toca, —dijo Aurora, volviendo la mirada hacia mí, lentamente.
—¡Es papá, es papá! —gritó Alba de camino a la entrada.
Yo corrí para alcanzarla y logré tomar la perilla antes que ella. Al abrir, me topé con la visión de tres trabajadores tuyos que miraban al suelo, con los sombreros entre las manos.
—¿Ya ves? Es a ellos a quienes viste.
—Señora, —me interrumpió uno de ellos—. Le tenemos malas noticias.
A las niñas no quise contarles los detalles, no supieron de las nueve puñaladas, ni tampoco que le cortaron las manos a tu cadáver, como venganza, según se especulaba, por alguna deuda de juego. Ya bastante perturbadas las había dejado la noticia. Durante varias semanas Alba aseguró que soñaba contigo, que la mirabas desde un rincón de su cuarto. Pese a mis esfuerzos por tranquilizarla, logró infundir miedo en su hermana, quien, una noche, cuando intentaba sobreponerme a la impresión de un golpe seco que me despertara de repente, entró corriendo en mi habitación:
—¡Mamá, mamá! ¡Alguien me tiró, me jaló los pies!
—¿Qué dices?
— ¡No sé, yo me estaba levantando para tomar agua! ¡Alguien me tomó por los pies, me tiró! ¡Estaba debajo de la cama!
—¿Qué tonterías dices? ¡No hay nadie debajo de tu cama! ¡No hay nadie en esta casa aparte de nosotras! ¡Es a los vivos a quienes hay que temerles, no a los muertos!
Los días siguieron pasando y las niñas andaban por la casa, evadiendo mi mirada, cargando en el rostro una expresión de ansiedad que, no obstante, no se atrevían a comunicarme desde aquella noche. Una mañana, mientras Aurora me ayudaba a preparar el desayuno, le ordené que saliera al patio trasero y trajera agua del pozo.
—¡No, no, suéltame! —gritó.
Salí corriendo para ver qué pasaba y solo encontré un jirón de tela a la orilla del pozo, como único rastro de su presencia. No fue fácil sacarla de allí, tuve que echar mano de todos los escasos empleados que quedaban en el rancho. Dijeron que fue un accidente. Por más que yo insistí en que alguien la había empujado, la policía no quiso investigar.
Yo pasaba noche y día llorando por mi niña, aquella que desde su nacimiento había sido también tu más preciada posesión. Me costaba trabajo encargarme de Alma, casi recién nacida, y la pobrecilla Alba era quien pagaba los platos rotos. Apenas si ponía cuidado en su alimentación y arreglo. Por lo demás, ella debía valerse por sí misma. Cierto día, después de pasar una noche difícil con la bebé, me despertó la luz meridiana y, tras salir de mi sopor, fui a su habitación para verla. No hay palabras que alcancen para describir lo que sentí al encontrarla inerte y contorsionada, luciendo alrededor del cuello su brillante cabellera negra, como un adorno fúnebre.
En vano traté de convencerme de que había sido un accidente, de que era normal para las niñas de cierta edad enredarse en su propio cabello hasta agotar el aire en sus pulmones. Ni siquiera pude llorarla. En vez de lágrimas, tenía una gran rabia atorada en el pecho, en la garganta, en las pupilas. Me quedé sola con la bebé en una casa fría y plagada de sombras. Solo de vez en cuando su llanto lograba quebrar el aplastante silencio de la propiedad.
Cierta urgencia morbosa me llevó a dormir en la habitación de Alba. Desde la cama que una vez ocupara su cuerpecito, distinguí infinidad de formas apenas dibujadas por la luz de la luna sobre la oscuridad del cuarto. Fui sacando muebles y adornos poco a poco, para evitar sobresaltarme con sus siluetas durante la noche. Pero, sin importar cuán vacía estuviera la recámara, al abrir los ojos en la madrugada, siempre me parecía estar rodeada por una multitud de contornos indescifrables. Me aferraba a Alma como único escapulario hasta la salida del sol.
Una noche me pareció escuchar la tonada triste que conociera hace años. El silbido duró solo un momento, en el patio, y luego fue opacado por los aullidos de perros lejanos, salidos de no sé dónde. Alma cayó enferma pocos días después. Los médicos no supieron detectar ningún mal en ella, pero yo sabía que algo había cambiado en mi hija. Parecía contaminada de aquella insoportable quietud que envolvía nuestro hogar. Ya casi no lloraba y dormía demasiado. Yo, en cambio, me rehusaba a cerrar los ojos, siempre alerta del inminente peligro, en especial las noches en que esa cancioncilla era entonada primero en la cocina, luego en el recibidor, la escalera, el pasillo; cada vez más cerca de nosotras. Las notas se extendían apenas unos segundos, pero lograban llenar todas habitaciones, disparando en mi cuerpo el instinto no sé si de huida o de lucha.
Pero la debilidad fue venciéndome. Por más que intenté reducir mis horas de sueño al mínimo para permanecer atenta a los movimientos de Alma, una madrugada me vi envuelta por ensueños de tiempos mejores: la plaza, la cena, tu casa de plata y oro, y nosotros bailando al compás de una melodía conocida, suave y desgastada por los años. Cuando alcé los párpados, encontré a la niña inmóvil a mi lado, su carita cubierta con una almohada que mostraba aún el contorno de las manos que la apretaran contra ella.
Qué tonta fui al no ver que jamás podría salvarlas de ti, arrancarte ese amor retorcido que sentías por ellas. Pude ver en tus ojos, mientras perforaba tu carne con el puñal una y otra vez, aquel odio que tantas veces estampaste en mi piel con tus manos. “Nunca nos dejará en paz”, dijo Aurora mientras me ayudaba a arrastrarte fuera del rancho. Ella parecía conocerte más que yo, tal vez porque a últimas fechas había sido quien te entibiara por las noches, cuando yo te suponía descansando a mi lado.
Sé que vienes por mí. He visto tu sombra pasar con descaro frente a mi ventana, lentamente. Te he oído tararear y silbar esa canción que te gusta. No sé hasta cuándo alargarás mi suplicio, pero estoy segura de que no puedo escapar. Me encontrarás dondequiera que vaya. Te adueñaste de mí y de mis hijas cuando te dejé cercar mi dedo con tu anillo, o quizás antes, desde aquella vez, en la plaza, ¿te acuerdas?
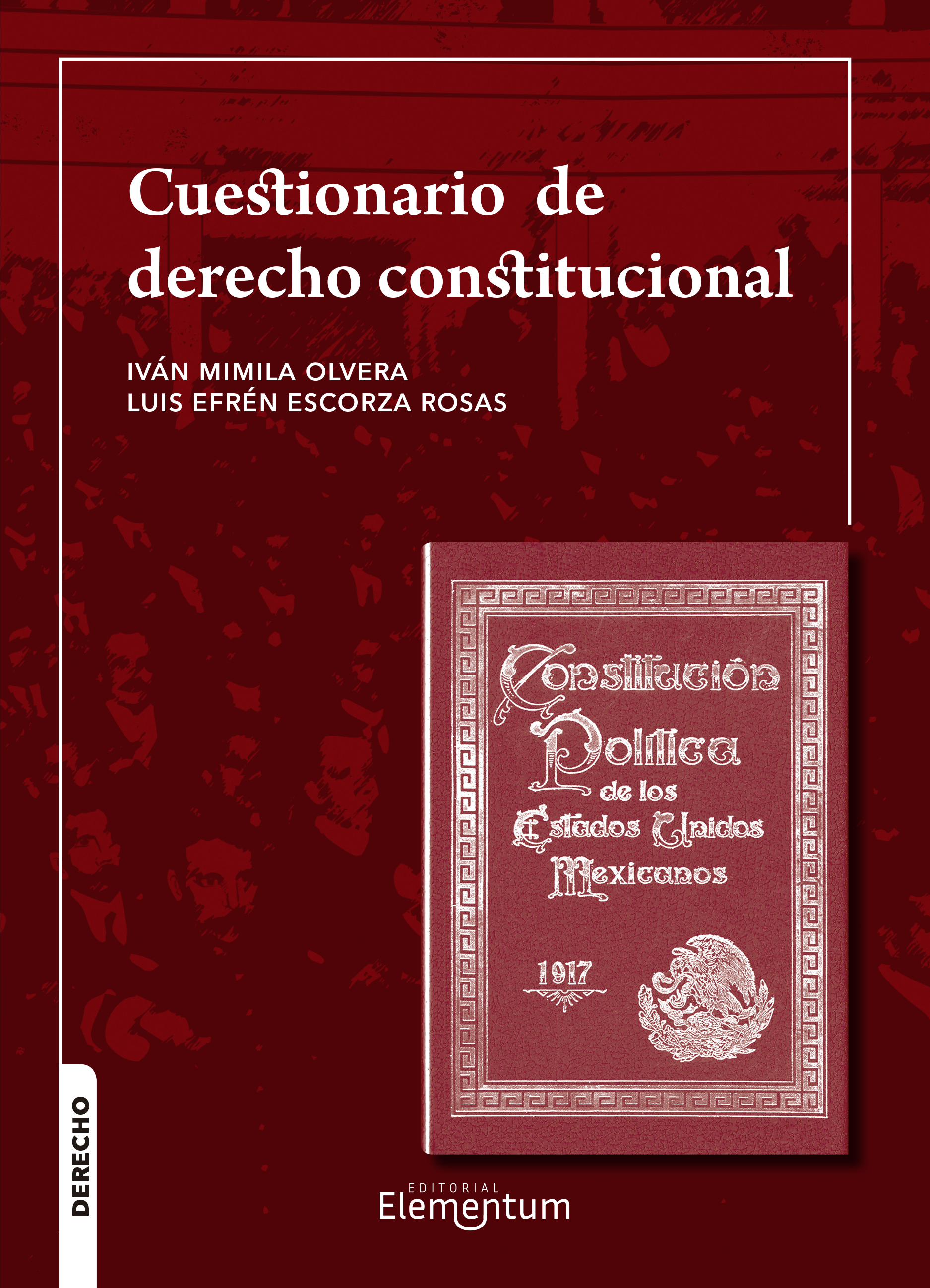
Escrito por Iván Mimila y Luis Efrén Escorza Rosas
26 Oct

Escrito por Erasmo W. Neumann
18 Jul
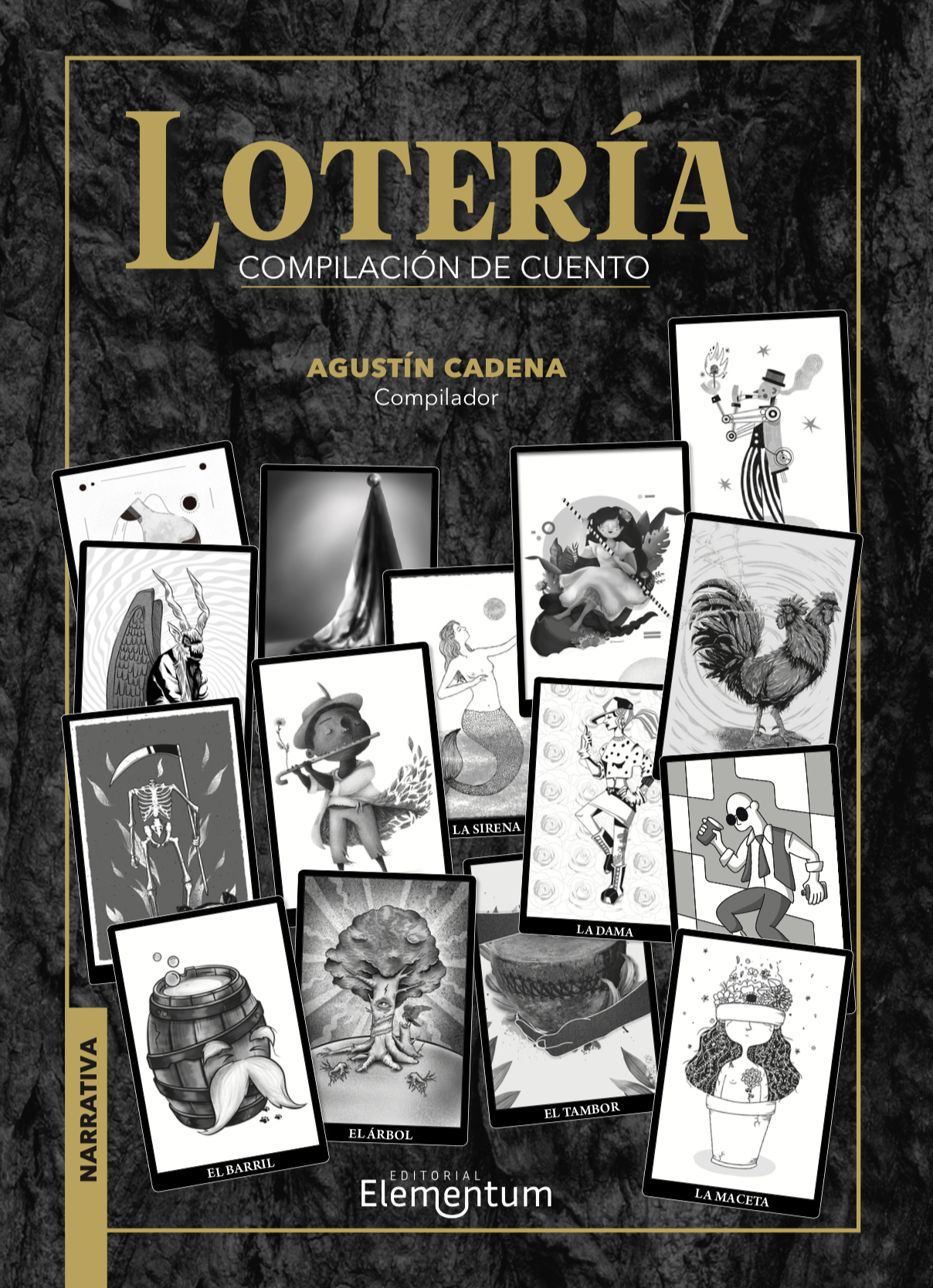
Escrito por Editorial Elementum
12 Jun

Escrito por Alessandra Grácio
14 Sep